Un domingo cualquiera, una familia pasea animadamente, conversa, se sorprende. Llaman, con una media sonrisa, a uno de sus hijos, que correteando se había alejado de ellos. Más allá, un guía organiza a un grupo de turistas alemanes y estadounidenses, que no dejan de sacar fotos, comentar y escuchar las leyendas que les son contadas. Cerca de un árbol, una mujer sentada cómodamente en un umbral, se abstrae con las historias de Edgar Allan Poe. Doblando en la esquina, en donde el sol golpea suavemente, un muchacho de no más de 30 años descansa en un banco. Nada de esto parece fuera de lo común en un domingo cualquiera, si el lugar físico fuese un parque, alguna explanada, o hasta un museo. Sin embargo, toda esta escena sucede en simultáneo en un cementerio.
El Cementerio de la Recoleta se convirtió en uno de los puntos turísticos más importantes de la ciudad de Buenos Aires. Inaugurado en el año 1822 durante el gobierno de Martín Rodríguez, la necrópolis resguarda las tumbas de, entre otros, Eva Duarte, el premio Nóbel Luis Federico Leloir, los escritores Silvina Ocampo, Adolfo Bioy Casares, Oliverio Girondo y José Hernández, la actriz Blanca Podestá y hasta del célebre Martín Karadagián. Además, se pueden encontrar las tumbas y mausoleos de las familias más pudientes de la Buenos Aires del Siglo XX, y hasta quizá, si se busca bien, la cripta de Sir Arthur Saint Clare.
Conformado como una pequeña ciudad, con calles, árboles y hasta una avenida que desemboca en la entrada principal, el mayor atractivo del Cementerio de la Recoleta, y al cual le debe su fama, son las bóvedas. Como un museo, los edificios que protegen a los muertos son obras arquitectónicas, adornadas con simbolismos, ángeles, cruces y vírgenes, dignas de un museo de arte.
Una mujer intenta espiar por la rendija de uno de los mausoleos. Los niños corretean entre tumbas y los huesos ocultos de los muertos. Es probable que el arte haya eclipsado la natural aversión hacia los cementerios. Es probable, también, que las historias contadas por los guías turísticos hayan clarificado el aire pútrido que se respira por entre las tumbas. O que las charlas y las risas hayan opacado el lapidario silencio que oprime el pecho cuando se ingresa a estos lugares. Pero más bien, parecería que en este lugar, la vida y la muerte se reconocen parte de un mismo signo.
Por Álvaro Ithurbide
El Cementerio de la Recoleta se convirtió en uno de los puntos turísticos más importantes de la ciudad de Buenos Aires. Inaugurado en el año 1822 durante el gobierno de Martín Rodríguez, la necrópolis resguarda las tumbas de, entre otros, Eva Duarte, el premio Nóbel Luis Federico Leloir, los escritores Silvina Ocampo, Adolfo Bioy Casares, Oliverio Girondo y José Hernández, la actriz Blanca Podestá y hasta del célebre Martín Karadagián. Además, se pueden encontrar las tumbas y mausoleos de las familias más pudientes de la Buenos Aires del Siglo XX, y hasta quizá, si se busca bien, la cripta de Sir Arthur Saint Clare.
Conformado como una pequeña ciudad, con calles, árboles y hasta una avenida que desemboca en la entrada principal, el mayor atractivo del Cementerio de la Recoleta, y al cual le debe su fama, son las bóvedas. Como un museo, los edificios que protegen a los muertos son obras arquitectónicas, adornadas con simbolismos, ángeles, cruces y vírgenes, dignas de un museo de arte.
Una mujer intenta espiar por la rendija de uno de los mausoleos. Los niños corretean entre tumbas y los huesos ocultos de los muertos. Es probable que el arte haya eclipsado la natural aversión hacia los cementerios. Es probable, también, que las historias contadas por los guías turísticos hayan clarificado el aire pútrido que se respira por entre las tumbas. O que las charlas y las risas hayan opacado el lapidario silencio que oprime el pecho cuando se ingresa a estos lugares. Pero más bien, parecería que en este lugar, la vida y la muerte se reconocen parte de un mismo signo.
Por Álvaro Ithurbide






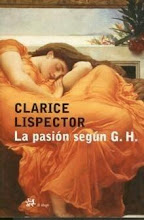
























No hay comentarios:
Publicar un comentario